En un análisis contundente, el economista Alejandro Rofman —referente en estudios de desarrollo regional y desigualdad— advierte sobre los riesgos de un proyecto que desmantela la justicia social y repite los errores económicos del pasado.
Su mirada, arraigada en décadas de investigación sobre circuitos productivos y políticas territoriales, revela la contradicción entre un discurso de liberación económica y una práctica que profundiza la dependencia y la fragilidad estructural. Para Rofman, la crisis actual no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de un modelo que ignora la historia y desoye las lecciones de tragedias como la del 2001.

En el tumultuoso escenario político argentino, donde las narrativas se disputan con fervor ideológico, el gobierno de Javier Milei ha instalado un relato de liberación económica tras décadas de intervencionismo estatal. Sin embargo, tras ese discurso seductor para algunos y alarmante para otros, se esconde una realidad más compleja y sombría.
De acuerdo con un lúcido informe de coyuntura del economista Alejandro Rofman, lo que se está implementando no es una mera adaptación neoliberal ortodoxa, sino la puesta en marcha de dos ejes fundamentales, radicales en su concepción y potencialmente devastadores en sus consecuencias: la abolición programática del principio de justicia social y la adherencia a un modelo económico que, con inquietante similitud, reproduce los mecanismos que precipitaron la debacle de 2001.
I. El Primer Eje: La Filosofía del Sálvese Quien Pueda
Lejos de ser una simple estrategia de ajuste, el proyecto oficial se arraiga en una cosmovisión que pretende reescribir el contrato social argentino. Rofman desentraña este primer pilar con precisión conceptual: el Estado no es visto como una herramienta de organización colectiva, sino como una “organización criminal” cuyo fin último es su propia destrucción. Esta premisa, que podría sonar hiperbólica, se desprende de declaraciones y acciones concretas de la cúpula gobernante.
El fundamento de esta perspectiva es una interpretación extrema del individualismo, donde el mercado asigna lugares de manera inmutable. “Cada uno ocupa un lugar en el cuadro social de la sociedad, de acuerdo a lo que puede lograr. Si no logra más, la culpa es de él”, sintetiza Rofman el pensamiento oficial. En este marco, cualquier mecanismo de redistribución —el impuesto progresivo, los servicios públicos universales— se tipifica como un “robo organizado”, un crimen contra la propiedad de quienes han “triunfado”.
El informe del economista no se queda en la abstracción. Ejemplifica con una crudeza deliberada las implicaciones prácticas de esta doctrina. En un mundo regido por esta lógica, el servicio de bomberos, financiado por impuestos, no tendría razón de ser. La protección contra incendios quedaría librada a la responsabilidad individual: quien pueda costear su propio equipo se salvará; quien no, deberá conformarse con un balde. La salud pública se transforma en otro “robo liso y llano”, un desvío injustificable de recursos que deberían permanecer en manos privadas.
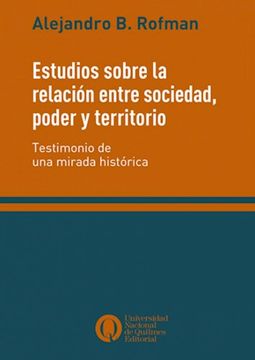
Rofman enfatiza que este principio es “fundamentalmente opuesto al lema que sostiene que donde hay una necesidad surge un derecho”. Es su antítesis perfecta. Donde hay una necesidad, responde esta visión, cada individuo debe arreglárselas solo. Los conceptos de solidaridad, comunidad organizada y cohesión social son desechados como “formas espurias de una sociedad basada en el crimen del impuesto”.
Esta postura, advierte el analista, no solo representa una ruptura con la tradición política argentina surgida al menos desde el peronismo, sino que también choca frontalmente con el texto constitucional. La Carta Magna nacional, que todos los funcionarios juraron defender, “establece claramente el principio de la justicia social” y afirma la obligación del Estado de intervenir para garantizar equidad. Por lo tanto, existe una contradicción inherente, una tensión entre el proyecto en marcha y el marco legal que debería contenerlo.
II. El Segundo Eje: El Déjà Vu de una Tragedia Económica
Paradójicamente, mientras la retórica oficial pregona a los cuatro vientos el desmantelamiento de la “casta” y la liberación total de las fuerzas del mercado, la realidad económica que describe Rofman es la de una intervención férrea y artificial sobre los precios clave de la economía, particularmente el tipo de cambio. Este segundo eje no es independiente del primero; es su condición de posibilidad financiera, aunque también su talón de Aquiles.
El gobierno se encuentra atrapado en una pinza de hierro forjada por sus propias promesas y por la herencia de crisis pasadas:
La necesidad urgente de dólares: El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la montaña de vencimientos de deuda exigen un flujo constante de divisas para evitar un default catastrófico.
El ancla cambiaria como antídoto inflacionario: Para contener una espiral de precios, el gobierno ha optado por mantener un tipo de cambio notablemente bajo, congelado artificialmente durante meses.
El resultado de esta contradicción es un círculo vicioso perverso. Un dólar barato alienta las importaciones y el consumo en el exterior (el “turismo de emisión”) mientras castiga las exportaciones, que ven menguada su rentabilidad. Así, se profundiza el déficit de la balanza comercial, se queman reservas del Banco Central y se aleja la posibilidad de acumular los dólares tan necesarios. La salida elegida, hasta ahora, ha sido cubrir ese bache con más deuda.
Rofman desglosa este mecanismo con preocupación: “Es una economía que funciona de prestado”. El dato más elocuente y alarmante es el nivel de reservas internacionales. El Banco Central argentino “sólo dispone del 4% de su PBI en reservas”, un porcentaje ínfimo que evidencia una extrema vulnerabilidad. La comparación con los vecinos es lapidaria: Perú (26%), Uruguay (22,5%), Brasil (18%) y Colombia (14%) exhiben “stocks de divisas extranjeras muy promisorios” que les otorgan un colchón de seguridad y credibilidad ante los mercados.
Esta debilidad estructural se traduce en un “riesgo país” estratosférico, que supera los 1500 puntos básicos, multiplicando el costo del financiamiento. El gobierno, en su desesperación por atraer dólares, se ha visto obligado a emitir deuda interna a tasas usureras que superan el 70% anual, muy por encima de la inflación proyectada. Es un esquema Ponzi de pagar deuda con más deuda, a un interés cada vez más insostenible.
El paralelismo histórico que traza Rofman es inevitable y estremecedor: “Nos recuerda la década de los 90”. Aquel entonces, como ahora, se vivía una época de baja inflación inicial, tipo de cambio sobrevaluado por la Ley de Convertibilidad, desindustrialización y una tensión creciente en el sector externo. El final de aquella película, ya conocida, fue el estallido de 2001, el “corralito” y la mayor crisis institucional de la historia moderna argentina. La presencia de Federico Sturzenegger, arquitecto de la Convertibilidad y ahora nuevamente en un rol central, agudiza la sensación de déjà vu.
El reciente sobresalto cambiario y la fallida subasta de letras del tesoro (LECAP) confirman que la calma era frágil. Para Rofman, el “superávit fiscal” —la estrella del relato oficial— es un espejismo que no resuelve el problema de fondo: la falta de dólares genuinos. Países de la región con déficit fiscal, como Brasil o Colombia, mantienen un riesgo país sensiblemente menor. La clave, insiste, no es el equilibrio fiscal a cualquier costo, sino la solvencia externa y la credibilidad, dos activos de los que Argentina carece dramáticamente.
III. La Confluencia Peligrosa: Ideología y Recesión
El informe de Rofman no analiza estos dos ejes por separado, sino que revela su peligrosa sinergia. La obsesión por el superávit fiscal a ultranza —el “fetiche” del equilibrio de cuentas— es el puente que une ambos frentes. Para lograr ese superávit, el gobierno ha implementado un ajuste fiscal expansivo sin precedentes sobre los sectores más vulnerables y sobre las inversiones públicas esenciales.
El recorte salvaje de transferencias a las provincias, el desfinanciamiento de las universidades nacionales, el congelamiento de las obras públicas y la licuación de los salarios estatales y las jubilaciones no son solo medidas de austeridad; son la materialización concreta de la filosofía anti-estatal. El ajuste no es un medio técnico, es un fin ideológico. Se desfinancia lo público porque se cree que no debe existir.
Las consecuencias sociales son previsibles: una recesión profunda, un marcado aumento de la pobreza y una crisis en los servicios esenciales como salud y educación. Los gráficos que acompañan el informe —y que Rofman cita— muestran una capacidad industrial estancada, un sector de la construcción devastado por el parate de la obra pública y un índice de precios que, si bien amainó temporalmente, comienza a repuntar impulsado por las devaluaciones tardías y la indexación de tarifas.
La “estabilidad” inflacionaria se compró, y se mantiene, a un precio social exorbitante: “el achatamiento de la economía”, la contracción del consumo y la pérdida constante del poder adquisitivo de la mayoría de la población. La paz cambiaria era, y sigue siendo, una tregua frágil y comprada con recesión.
Conclusión: Un Horizonte de Incertidumbre Explosiva
El análisis de Alejandro Rofman culmina con una advertencia grave. El gobierno, atrincherado en su dogma, parece dispuesto a “aguantar a toda costa hasta las elecciones”, aún a riesgo de profundizar la crisis y dejar “un tendal” social a su paso. Sin embargo, la economía, sometida a las tensiones de una trampa cambiaria insostenible y a una fuga constante de capitales, podría no darle ese tiempo.
La combinación de un proyecto de desarticulación social radical y un modelo económico que repite los errores del pasado más traumático arroja una sombra larga sobre el futuro argentino. “Estamos llegando al límite de lo posible”, sentencia Rofman. El fantasma del 2001, entonces, deja de ser una metáfora del pasado para convertirse en un riesgo tangible en el horizonte inmediato, una posibilidad que el informe despliega con una crudeza analítica implacable y una profundidad que invita a la reflexión serena y urgente.

